Este artículo forma parte de la sección The Conversation Júnior, en la que especialistas de las principales universidades y centros de investigación contestan a las dudas de jóvenes curiosos de entre 12 y 16 años. Podéis enviar vuestras preguntas a tcesjunior@theconversation.com
Pregunta formulada por Victoria, de 14 años, del IES Giner de los Ríos (Motril)
Imagina que alguien defiende públicamente que es importante cuidar del medio ambiente y no derrochar el agua, pero en su casa dedica más del tiempo necesario a ducharse. Pues en eso consiste ser un hipócrita: en fingir que tenemos valores y creencias que los demás consideran positivos y comportarnos en privado de forma contraria a ellos.
Coherencia entre lo que decimos y hacemos
Al vivir en sociedad nos relacionamos con mucha gente. Gracias a que compartimos normas éticas, morales y cívicas podemos anticipar cómo se comportarán los demás y cómo debemos actuar nosotros. Así, esperamos que se cumplan las promesas, que no se hagan daño unas personas a otras, que los demás traten de ser justos…
Pero para ello es necesario que lo que decimos sea coherente con lo que luego hacemos. Ahora imagina que en tu clase anunciaran “mañana nos vamos de excursión”, y cuando llegaras al día siguiente no hubiera nadie. Para vivir en sociedad necesitamos confiar en esa coherencia y mostrar que nosotros también somos fiables.
Esto es tan importante para la subsistencia de los seres humanos que premiamos o castigamos a nuestros congéneres según sean o no coherentes.
Hipócrita para siempre
Si una persona comete un acto de hipocresía, su reputación queda marcada con esa etiqueta y la próxima vez que la veamos, desconfiaremos de ella. Es un atajo que usa la mente para evitar llevar la cuenta de cada una de las relaciones que hemos tenido durante todo el tiempo con todas y cada una de las personas que conocemos.
Es el modo preferido de funcionar de nuestro cerebro: usa caminos cortos y rápidos y agrupa lo que es parecido. Esto funciona muchas veces, aunque otras nos lleva a ser injustos (caemos en el estereotipo). Por ejemplo, si alguien solo ha cometido un desliz puntual, puede ser clasificado como “hipócrita” para siempre.
De hecho, un grupo de investigadores demostró que cuando alguien ha prometido comportarse de un modo pero actúa de otro (por ejemplo, un político en campaña promete algo que luego no cumple), consideraremos como hipócrita a quien incumplió su palabra aunque estemos de acuerdo con que en ese caso había que actuar de modo diferente.
La lucha entre lo que deseo y cómo quiero ser
Para sentirnos aceptados e integrados en nuestros grupos (amigos, compañeros de clase, la familia…) necesitamos tener una imagen moral positiva y coherente de nosotros mismos.
Sin embargo, a veces no es posible mantener esa coherencia: en la ducha estoy muy a gusto; si copio en el examen “un poco” sacaré más nota; o si me río cuando insultan a un compañero poco popular y no me ven otros, no se darán cuenta de que voy en contra de mi imagen de persona “respetuosa” y, a la vez, me ganaré el aplauso de los agresores.
De hecho, saltarse las normas puede acarrearnos ventajas. Pero ¿cómo lo hacemos sin que se dañe nuestra propia imagen y nuestra reputación ante los otros?
La resolución del conflicto
Reflexiona sobre esta situación: una joven sabe que el tabaco es perjudicial para la salud (norma social) e incluso ha defendido en clase el daño que hace a quien fuma y a quienes están cerca. Sin embargo, ella fuma a escondidas (transgresión), por lo que la consideramos una hipócrita.
El psicólogo estadounidense Leo Festinger utilizó el término de “disonancia cognitiva” para referirse a ese malestar psicológico por mantener dos ideas o actitudes contradictorias, o cuando el comportamiento no encaja con los valores. Entonces, para resolver el malestar, nuestra mente trata de buscar el equilibrio justificando la conducta (ha sido una sola vez, el cigarrillo tenía filtro, no lo he fumado entero…). Otras formas de solucionarlo es cambiar las creencias (fumar no es tan malo) o modificar el comportamiento (dejar de fumar).
Lo curioso es que se puede cambiar la conducta mediante esa disonancia cognitiva. Es lo que demostraron el psicólogo también estadounidense Elliot Aronson y sus colaboradores en 1991. Seleccionaron a un grupo de adolescentes que no usaban protección en sus relaciones sexuales aunque afirmaban conocer los riesgos de estas prácticas. Después, les pidieron que grabaran mensajes de vídeo animando a utilizar preservativo a otros adolescentes. Pues bien, la tensión psicológica entre “predicar” y “no practicar” ayudó a reducir las conductas de riesgo en mayor medida que otras estrategias preventivas.
Hipócrita peor que deshonesto
Según algunos estudios, consideramos peor ser hipócrita que deshonesto. Este último engaña para obtener beneficio, pero no trata de aparentar ser buena persona.
Aunque los dos se saltan las normas, cuando Luis dice “es inaceptable que Juana haya tomado pastillas para correr la maratón”, está lanzando una señal de su propia virtud a los demás. Si luego se descubre que Luis también tomó pastillas, no solo ha mentido: además ha conseguido “venderse” persona justa y honesta, y eso precisamente es lo que los demás detectan como despreciable.
¿Pero qué ocurre si Luis confiesa que había hecho trampa? Entonces evita la señal falsa de su virtud. Se muestra ante el resto como alguien que comete errores y su imagen se recupera. Vuelve a ser una persona fiable.
¿Todos somos hipócritas?
Todos estamos sometidos continuamente a tentaciones con las que obtener beneficio “haciendo pequeñas trampas”. Por ejemplo, es casi imposible mantener el equilibrio entre lo que pensamos y lo que hacemos sobre beber alcohol o copiar en los exámenes cuando estamos con nuestros padres frente a cuando estamos con nuestros compañeros de clase.
Es verdad: mentimos, cometemos actos de deshonestidad y somos hipócritas, pero la mayoría de las personas lo hacen muy poco. La razón no es tanto el miedo a que nos pillen, sino seguir viéndonos a nosotros mismos como personas justas y confiables. Las “pequeñas hipocresías” permiten que resolvamos los conflictos y preservemos nuestra imagen.
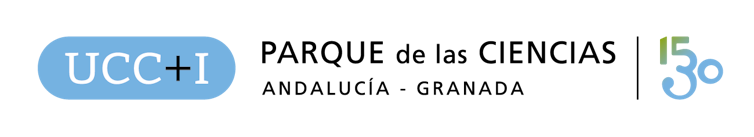 Parque de las Ciencias de Andalucía y su Unidad de Cultura Científica e Innovación colaboran en la sección The Conversation Júnior.
Parque de las Ciencias de Andalucía y su Unidad de Cultura Científica e Innovación colaboran en la sección The Conversation Júnior.
Sergio Moreno Ríos, Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Granada
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.


